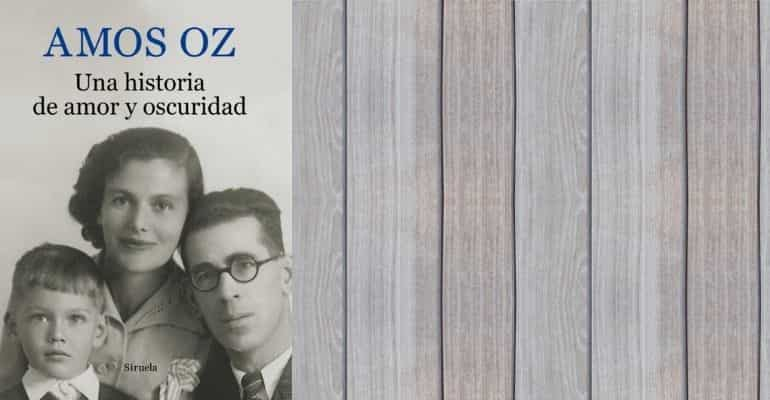
Como hemos estudiado en nuestro taller de escritura autobiográfica, las fronteras
entre la novela y la autobiográfia no siempre están claras. En Una historia de amor y oscuridad, la autobiografía de Amos Oz nos cuenta su infancia y de su adolescencia, primero en Jerusalén, al final del Mandato Británico en Palestina, y después en el kibbutz de Hulda. También nos habla de sus padres, del Jerusalén de los años treinta y cincuenta, y de Tel Aviv.
Por medio de diversos saltos temporales, el escritor israelí que fue candidato al Premio Nobel de Literatura en varias ocasiones, nos narra su historia familiar a lo largo de más de cien años. Relaciones de amor y de odio, de luz y de oscuridad.
Un libro muy recomendable para los que quieran iniciarse en la escritura autobiográfica y cuya lectura recomendamos en nuestra página de recomendaciones.
Os dejamos aquí un breve fragmento del libro:
Nací y crecí en un piso muy pequeño, de techos bajos y unos treinta metros cuadrados: mis padres dormían en un sofá cama que ocupaba su habitación casi de pared a pared cuando lo abrían por las noches. Por la mañana temprano plegaban el sofá sobre sí mismo, escondían la ropa de cama en la oscuridad del cajón de abajo, daban la vuelta al colchón, cerraban, empujaban, lo cubrían con una funda gris clara y unos cuantos cojines bordados de estilo oriental, ocultando cualquier rastro de su sueño nocturno. Así pues, su habitación servía de dormitorio, estudio, biblioteca, comedor y salón.
Enfrente de esa habitación estaba mi cuarto, era pequeño y verdoso, y la mitad del espacio estaba ocupado por un armario barrigudo. Un pasillo oscuro, estrecho, bajo y algo sinuoso, parecido a un túnel hecho por presidiarios, unía la cocina y el retrete con las dos pequeñas habitaciones. Una débil bombilla encerrada en una jaula de hierro derramaba sobre el pasillo, también durante el día, una luz turbia. Había sólo una ventana en la habitación de mis padres y otra en la mía, las dos protegidas por contraventanas de hierro, las dos guiñaban a su manera para intentar mirar hacia oriente, pero sólo veían un ciprés polvoriento y una tapia de piedra sin tallar. Por una ventanilla enrejada, nuestra cocina y nuestro retrete veían un pequeño patio de presos rodeado de altos muros y con el suelo de cemento, un patio donde, sin un solo rayo de sol, agonizaba un pálido geranio plantado en una lata de aceitunas oxidada. En los alféizares de las ventanas había siempre frascos cerrados con pepinillos en vinagre y también un desdichado cactus dentro de un florero que se había roto y hacía de maceta.
Era un piso soterrado: el bajo del edificio excavado en la ladera de un monte. Ese monte era nuestro vecino, un inquilino recio, introvertido y silencioso, un monte viejo y melancólico que hacía vida de soltero y mantenía siempre un silencio absoluto. Era un monte adormecido, invernal, que nunca arrastraba muebles ni tenía invitados, no alborotaba ni molestaba, pero a través de las dos paredes que compartíamos con él se filtraba siempre, como un ligero y persistente olor a moho, el frío, la oscuridad, el silencio y la humedad de ese melancólico vecino.
Y por eso, a lo largo de todo el verano, un poco de invierno se quedaba en casa.
Si te gustó este fragmento de la autobiografía de Amos Oz y quieres seguir leyendo, puedes adquirir el libro aquí.





Deja una respuesta