
Siguiendo con los consejos para escritores del blog, como ya hicimos con los Consejos para escritores principiantes de Bradbury, enumeramos y comentamos aquí los de Elmore Leonard, escritor y guionista estadounidense. Leonard fue el responsable de textos que se hicieron realidad en la pantalla grande como ‘El tren de las 3:10’ (James Mangold), ‘Jackie Brown’ (Quentin Tarantino), ‘Get Shorty’ (Barry Sonnenfeld), ‘El infierno del whisky’ (Richard Quine) o ‘Los Cautivos’ (Budd Boetticher).
Estos once consejos para escritores se publicaron el 16 de julio de 2001 en un artículo para “The New York Times” y constituyen un decálogo más uno. Puedes leer el artículo original en inglés en la web del periódico.
Consejos para escritores de Elmore Leonard
Estas son reglas que he ido adquiriendo a lo largo del tiempo para que me ayuden a permanecer “invisible” cuando yo estoy escribiendo un libro, para ayudarme a mostrar más de lo que estoy diciendo. Si tienes facilidad para el lenguaje y la imaginación, y el sonido de tu voz narrativa te agrada, la invisibilidad no es para ti y puedes saltarte estas reglas. Pero, incluso así, deberías echarles un vistazo.
-
Nunca empieces un libro hablando del clima.
Si solo te sirve para crear atmósfera y no es una reacción del personaje al clima, no debes usarlo demasiado. El lector buscará en el texto las reacciones del personaje. Hay algunas excepciones. Si eres como Barry López, quien conoces más maneras de describir el hielo y la nieve que un esquimal, puedes hablar del clima tanto como quieras.
Este es un buen consejo para escritores, aunque habría que matizarlo. No es lo mismo hablar del clima que utilizar una metáfora de situación como a menudo hacía Carver en sus relatos, en estos casos se habla de algo más que del clima, porque también se habla de un estado de ánimo o de una sensación. ¿Recuerdas el comienzo del cuento “Mecánica Popular”?: “Aquel día temprano el tiempo cambió y la nieve se deshizo y se volvió agua sucia. Delgados regueros de nieve derretida caían de la pequeña ventana—una ventana abierta a la altura del hombro— que daba al traspatio. Por la calle pasaban coches salpicando. Estaba oscureciendo. Pero también oscurecía dentro de la casa”. Pero efecticamente, como dice Leonard, con frecuencia, se abusa de la desripción atmosférica.
-
Evita los prólogos.
Pueden resultar molestos, especialmente un prólogo después de una introducción que viene antes de la dedicatoria. Pero en no ficción son muy habituales. En una novela, el prólogo cuenta los antecedentes de la historia, y puedes ponerlos donde quieras.
Hay un prólogo en Dulce jueves de John Steinbeck, pero está bien porque es un personaje del libro que deja claras las reglas, que nos explica cómo le gusta que le cuenten las cosas.
En líneas generales, este es un buen consejo para los escritores. Nada de prólogos. Es mejor ir directos al grano, al meollo de la historia. Ojo, que con prólogo aquí el autor se refiere a introducciones, no al prólogo de presentación que aparece al comienzo de un libro y que escribe normalmente otro autor. El prólogo de Dulce Jueves, por ejemplo, es un breve diálogo entre dos personajes que hablan sobre su opinión de cómo debería ser un libro. Puedes leerlo el comienzo aquí:
“Una noche, Mack se recostó en su lecho del Palace Flophouse y dijo:
—Nunca he estado satisfecho con ese libro, Cannery Row. Me gustaría que fuese diferente.
Y transcurridos unos instantes dio una vuelta, apoyó su cabeza en la mano y dijo:
—Creo que soy un crítico muy mediano. Pero si me encuentro alguna vez con el tipo que escribió ese libro, le diré unas cuantas cosas.
—¿Qué le dirás? —preguntó Whitey núm. 1.
—Bien —dijo Mack—. Poco más o menos esto. Supongamos que hay el capítulo primero, el capítulo segundo, el capítulo tercero. Hasta aquí todo está bien, pero me gustaría que hubiese unas palabras al principio del capítulo, para que supiese poco más o menos de qué trata. A veces deseo volver atrás, pero eso del capítulo quinto a secas no me dice nada. Si hubiese ahí unas palabrejas, yo sabría que ése era el capítulo al que deseaba volver.
—Prosigue —dijo Whitey núm. 1.
—Verás, me gusta que haya mucha conversación en un libro, y no me gusta que me digan cómo es el tipo que está hablando. Prefiero imaginarme cómo es por el modo que habla. Y otra cosa… me gusta imaginarme lo que pienso a juzgar por lo que dicen. Me gusta también un poquito de descripción —siguió diciendo—. Me agrada saber de qué color es una cosa, cómo huele y, si es posible, qué aspecto tiene, y también lo que sienten los demás ante ello… pero de eso no mucho”.
-
No uses más que “dijo” en el diálogo.
La frase, en el diálogo, pertenece al personaje. El verbo es el escritor metiendo la nariz. “Dijo” es bastante menos invasivo que “gruñó”, “jadeó”, “advirtió”, “mintió”. Una vez Mary McCarthy terminó una línea de diálogo con un “ella aseveró” y tuve que parar de leer para buscarlo el diccionario.
Esta regla no hay que tomarla de forma estricta, no pasa nada si de vez en cuando decimos preguntó o respondió. Pero cuidado con los verbos del tipo musitó, manifestó, sentenció, declaró… en líneas generales resultan poco naturales, salvo que, por alguna razón, el tono y el registro del texto en un determinado momento sea más elevado, como la reproducción de un informe o algo similar.
-
Nunca uses un adverbio para modificar el verbo “decir”.
… amonestó severamente. Usar un adverbio de esta forma (o de casi cualquier forma) es un pecado mortal. El escritor se expone seriamente, usando una palabra que distrae y puede interrumpir el ritmo del intercambio. Un personaje de uno de mis libros cuenta cómo solía escribir sus romances históricos “llenos de adverbios forzados”.
Teniendo en cuenta la máxima de que en literatura debemos mostrar en lugar de decir, utiliza los adverbios como complemento del verbo de decir rompe claramente esta premisa. Mejor mostrar al lector la manera en que lo dice el personaje en lugar de decirlo directamente.
-
Controla los signos de exclamación.
Se permiten alrededor de dos o tres exclamaciones por cada 100.000 palabras en prosa. Si tienes el don para las exclamaciones de Tom Wolfe, puedes usarlos todo lo que quieras.
Este es un buen consejo que conviene seguir.
-
Nunca uses palabras como “de repente” o “de pronto”.
Esta regla no requiere ninguna explicación. Me he dado cuenta de que los escritores que usan “de repente” suelen tener menos control sobre sus signos de exclamación.
Salvo contadas excepciones, mejor no usar este tipo de adverbios. Es mejor crear sorpresa en el lector con otras fórmulas más trabajadas.
-
Usa términos dialectales solo de forma ocasional.
Una vez que empieces a deletrear palabras fonéticamente en el diálogo y a llenar la página de apóstrofes, no podrás parar. Fíjate en el modo en que Annie Proulx es capaz de captar muy bien el sabor del habla de Wyoming en su libro de cuentos ”Close Range”.
Se trata de que el lector pueda seguir la historia con normalidad, no de que aprenda idiomas y dialectos, así que cuidado con aquello que pueda distraer su atención de los que en verdad se está contando.
-
Evita las descripciones detalladas de los personajes.
Steinbeck las utilizaba mucho. Pero en “Colinas como elefantes blancos”, de Hemingway, ¿cómo describe a la chica que acompaña al americano? “Se quitó el sombrero y lo dejó en la mesa”. Es la única referencia a una descripción física en la historia, pero incluso así, vemos a la pareja y les reconocemos por su tono de voz, sin adverbios que los acompañen.
Salvo en algún tipo de novelas, que se han dado en llamar novelas de ambiente, en las que el lugar en el que suceden los hechos es un personaje más en la historia y ocupa un lugar tan importante como el argumento, en el resto de novelas, y cómo no en los relatos, es mejor que la descripción del lugar y del ambiente se vaya realizando de forma progresiva a lo largo del desarrollo de la acción. Efectivamente, hay una excepción: que te llames Ernest Hemingway y domines la teoría del iceberg.
-
No entres en demasiados detalles al describir lugares y cosas.
A menos que seas Margaret Atwood y puedas pintar escenas por medio del lenguaje o describas el paisaje al estilo de Jim Harrison. Incluso si eres bueno con las descripciones, ten en cuenta que el meollo de la historia debe ser la acción, no la descripción.
Lo mismo que para el apartado anterior. Esto es de aplicación sobre todo a la hora de escribir relatos y cuentos. Aquí podemos añadir como excepción que te llames Juan Carlos Onetti, además de Hemingway.
Y finalmente.
-
Trata de eliminar todo aquello que el lector tiende a saltarse.
Esta regla se me ocurrió en 1983. Piensa en lo que te saltas cuando lees una novela: largos párrafos de prosa con demasiadas palabras. ¿Qué está haciendo el escritor? Hablar del tiempo, o ha entrado en la mente del personaje y el lector o bien sabe qué es lo que piensa el personaje, o bien no le importa. Me apuesto lo que sea a que no te saltas el diálogo.
Este es uno de los mejores consejos para escritores que se pueden dar, aunque, con frecuencia, el que más difícil resulta de ejecutar. Se trata de eliminar completamente, tirar a la basura a veces pasajes o incluso capítulos enteros, y eso duelo, duele mucho. En ocasiones, la escritura del fragmento que debemos eliminar puede incluso estar bien escrito, tener bonitas metáforas y un estilo que nos gusta. Pero por razones de otra índole, quizá de la trama o cambios en el argumento, nos damos cuenta de que lo mejor es deshacernos de él. Por eso no es fácil llevar a cabo este sencillo consejo para escritores, pero hay que hacerlo. Toma aire, respira hondo y a la papelera de reciclaje.
Mi regla más importante es una que las engloba a las diez:
Si suena como lenguaje escrito, lo vuelvo a escribir.
Si la gramática se inmiscuye en la historia, la abandono. No puedo permitir que lo que aprendí en clase de redacción disturbe el sonido y el ritmo de la narración. Es mi intento de permanecer invisible, no distraer al lector de lo que es escritura obvia (Josep Conrad habló una vez de las palabras que se inmiscuyen en lo que quieres contar).
Si escribo una escena, siempre desde el punto de vista de un personaje (el que me da la mejor visión de la vida en esa escena en particular), soy capaz de concentrarme en las voces de los personajes contando quienes son y cómo se sienten, qué ven y qué sucede, así es como desaparezco de la escena.
Lo que hace Steinbeck en Dulce jueves fue titular los capítulos a modo de indicación, aunque algo oscura, de lo que tratan. ”Los Dioses trastornan el juicio de aquellos que aman”, ”Miércoles de Perros” otro. El tercero se titula “Palabrería 1” (Chucherías) y el trigésimo octavo “Palabrería 2” (Chucherías o El festival de las mariposas de Pacific Grove) como un aviso al lector, Steinbeck está diciendo: “Aquí haré vuelos espectaculares con mi escritura y no se entremezclará con la historia. Sáltatelos si quieres“.
Dulce Jueves se publicó en 1954, justo cuando yo empezaba a publicar y yo nunca he olvidado su prólogo.
¿Me leí los capítulos de palabrería? Cada palabra.
Nada que objetar. El escritor, al menos en las novelas, debe desaparecer, deja solo que hable tu narrador.
Estos han sido los consejos para escritores de Elmore Leonard, como él mismo dijo, aunque no los necesites, no viene mal que les eches un vistazo. Si te gustó, sigue leyendo las entradas de la categoría Consejos para escritores de nuestro blog.


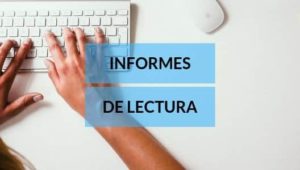

Deja una respuesta