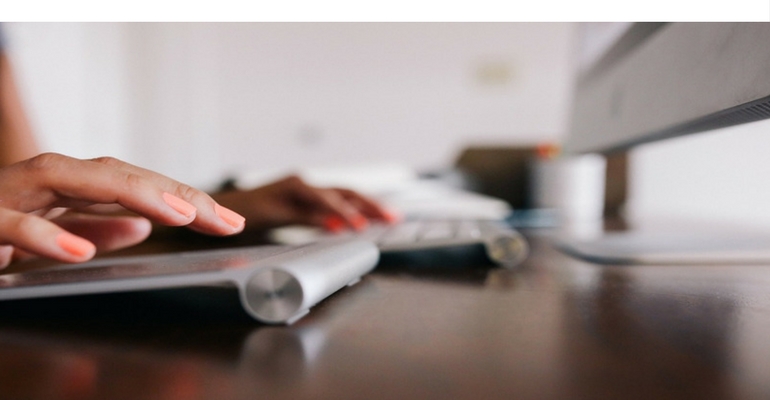
Hemos hablado de Roland Barthes en otra entrada del blog: Introducción al análisis estructural de los relatos. Hoy nos centraremos en otro de sus libros, El grado cero de la escritura, publicado en Francia en 1953, primer libro de Roland Barthes, germen de una reflexión sobre la literatura y el lenguaje, que la editorial Siglo Veintiuno ha publicado en una nueva edición revisada y corregida muy interesante.
En uno de los capítulos del libro de Barthes reflexiona sobre la forma personal y el tiempo verbal que toma el narrador en la novela del siglo XIX y XX, y hace un análisis de lo que significan, o más bien, han significado en la historia de la novela. Hoy en día, no creo que se puedan aplicar las mismas conclusiones, sin embargo, es importante conocer los orígenes de la novela para poder entender las convecciones que de ella se derivan.
Novela e Historia tuvieron estrechas relaciones durante el siglo que vio su mayor desarrollo. El lazo profundo, aquel que permite comprender a la vez a Balzac y a Michelet, es en uno y otro la construcción de un universo autárquico que fabrica sus dimensiones y sus límites ordenando su Tiempo, su Espacio, su población, su colección de objetos y sus mitos.
La esfericidad de las grandes obras del siglo XX se expresó en los largos relatos de la Novela y de la Historia, proyecciones planas de un mundo curvo y ligado del cual el folletín, nacido en ese entonces, presenta una imagen degradada en sus volutas. Y sin embargo, la narración no es forzosamente una ley del género. Toda una época pudo concebir novelas por carta, por ejemplo; y otra puede practicar una Historia por medio del análisis. El relato como forma extensiva a la vez de la Novela y de la Historia sigue siendo por lo tanto, en general, la elección o la expresión de un momento histórico.
Eliminado del francés hablado, el pretérito perfecto simple, piedra angular del Relato, siempre señala un arte, participa de un ritual de las Bellas Letras. Ya no está encargado de expresar un tiempo. Su papel es el de llevar la realidad a un punto y abstraer de la multiplicidad de los tiempos vividos y superpuestos un acto verbal puro, liberado de las raíces existenciales de la experiencia y orientado hacia una relación lógica con otras acciones, otros procesos, el movimiento general del mundo: apunta a mantener una jerarquía en el imperio de los hechos.
Con su pretérito perfecto simple, el verbo, implícitamente, forma parte de un conjunto de acciones solidarias y dirigidas, funciona como el signo algebraico de una intención; sosteniendo el equívoco entre temporalidad y causalidad, presupone un desarrollo, es decir, una comprensión del Relato. Por ello es el instrumento ideal de todas las construcciones de universos. Es el tiempo facticio de las cosmogonías, de los mitos, de las Historias y de las Novelas. Supone un mundo construido, elaborado, separado, reducido a líneas significativas y no un mundo arrojado, desplegado, ofrecido.
Detrás del pretérito perfecto simple se esconde siempre un demiurgo, dios o recitante. El mundo no es explicado cuando se lo relata. Cada una de sus acciones es sólo circunstancial. Y el pretérito perfecto simple es precisamente ese signo operatorio por medio del cual el narrador acerca el estallido de la realidad a un verbo delgado y puro. Sin densidad, sin volumen, sin despliegue, cuya única función es la de unir lo más rápidamente posible una causa y un fin. Cuando el historiador afirma que el duque de Guisa murió el 23 de diciembre de 1588, o cuando el novelista cuenta que la Marquesa salió a las cinco, esas acciones emergen de un pasado sin espesor. Despojadas del temblor de la existencia, tienen la estabilidad y el dibujo de un álgebra, son un recuerdo, pero un recuerdo útil cuyo interés cuenta mucho más que la duración.
El pretérito perfecto simple es, por lo tanto, finalmente, la expresión de un orden y, por consiguiente, de una euforia. Gracias a él, la realidad no es ni absurda ni misteriosa. Es clara, casi familiar, reunida a cada instante y contenida en la mano de un creador. Soporta la ingeniosa presión de su libertad. Para todos los grandes narradores del siglo XIX, el mundo puede ser patético. Pero no está abandonado, ya que es un conjunto de relaciones coherentes, ya que no existe superposición entre los hechos escritos, ya que el que lo cuenta tiene poder para recusar la opacidad y la soledad de las existencias que lo componen, ya que en cada frase puede dar testimonio de una comunicación y de una jerarquía de actos, ya que, finalmente, y en una palabra, esos mismos actos pueden ser reducidos a signos.
El pasado narrativo pertenece entonces al sistema de seguridad de las Bellas Letras. Imagen de un orden, constituye uno de los numerosos pactos formales establecidos entre el escritor y la sociedad para justificación de uno y serenidad de la otra. El pretérito perfecto simple significa una creación: es decir que la señala y la impone.
Aun inmerso en el más sombrío realismo, tranquiliza, porque, gracias a él, el verbo expresa un acto cerrado, definido, sustantivado, el Relato tiene un nombre, escapa al terror de una palabra sin límites: la realidad se adelgaza y se vuelve familiar, entra en un estilo, no desborda el lenguaje; la Literatura sigue siendo el valor de uso de una sociedad advertida, por la forma misma de las palabras, del sentido de lo que consume.
Por el contrario, cuando el Relato es rechazado en provecho de otros géneros literarios, o bien, cuando en el interior de la narración el pretérito perfecto simple es reemplazado por formas menos ornamentales, más frescas, más densas y más próximas al habla (el presente o el pretérito perfecto compuesto), la Literatura se vuelve depositaria del espesor y de la existencia y no de su significación. Los actos están más separados, no de las personas, sino de la Historia.
De esta manera se explica lo que tiene de útil y de intolerable el pretérito perfecto simple de la Novela: es una mentira manifiesta; marca el campo de una verosimilitud que develaría lo posible en el mismo momento en que lo designaría como falso. La finalidad común de la Novela y de la Historia narrada es alienar los hechos. El pretérito perfecto simple es el acta de posesión de la sociedad sobre su pasado y su posible. Instituye un continuo creíble. Pero su ilusión es mostrada, es el término final de una dialéctica formal que disfrazaría el hecho irreal de la vestimenta sucesiva de la verdad después de la mentira denunciada.
Esto debe ser puesto en relación con cierta mitología de lo universal, propia de la sociedad burguesa, cuyo producto característico es la Novela: dar a lo imaginario la caución formal de lo real. Pero dejarle a ese signo la ambigüedad de un objeto doble, a la vez verosímil y falso, es una constante operación en todo el arte occidental para quien lo falso se iguala con lo verdadero. No por agnosticismo o por duplicidad poética, sino porque lo verdadero supone un germen de lo universal. O, si se prefiere, una esencia capaz de fecundar, por simple reproducción, órdenes diferentes mediante el alejamiento o la ficción.
Por medio de un procedimiento semejante, la burguesía triunfante del siglo pasado pudo considerar sus propios valores como valores universales e imponer a zonas absolutamente heterogéneas de su sociedad todos los nombres de su moral. Lo que es propiamente el mecanismo del mito, y la Novela —y en la Novela el pretérito perfecto simple— son objetos mitológicos que superponen a su intención inmediata una apelación segunda a una dogmática. O, mejor aún, a una pedagogía, ya que se trata de ofrecer una esencia bajo la forma de un artificio.
Para captar la significación del pretérito perfecto simple, basta comparar el arte novelístico occidental con la tradición china, por ejemplo, en la que el arte no es más que la perfección en la imitación de lo real. Allí, nada, absolutamente ningún signo, debe permitir la distinción entre el objeto natural y el objeto artificial: esta nuez de madera no debe darme, a la par de la imagen de una nuez, la intención del arte que la engendró. Por el contrario, eso es lo que hace la escritura novelística. Tiene por misión colocar la máscara y, al mismo tiempo, designarla.

Volvemos a encontrar esta función ambigua del pretérito perfecto simple en otro hecho de escritura: la tercera persona de la Novela. Quizá se recuerde una novela de Agatha Christie en la que toda la invención consistía en disimular al asesino bajo la primera persona del relato. El lector buscaba al asesino detrás de todos los «él» de la intriga: en realidad estaba bajo el «yo». Agatha Christie sabía perfectamente que en la novela, por lo general, el «yo» es testigo y el «él» es el actor. ¿Por qué?
«Él» es una convención-tipo de la novela. Al igual que el tiempo narrativo, señala y realiza el hecho novelístico. Sin la tercera persona es imposible llegar a la novela, o a la voluntad de destruirla. «Él» manifiesta formalmente el mito. Pero, por lo menos en Occidente, no existe arte que no muestre su máscara. La tercera persona, del mismo modo que el pretérito perfecto simple, cumple esa función y da al consumidor la seguridad de una fabulación creíble, y, sin embargo, manifestada incesantemente como falsa.
Menos ambiguo, el «yo» es, por lo mismo, menos novelístico: a la vez la solución más inmediata cuando el relato permanece más acá de la convención (por ejemplo, la obra de Proust que sólo pretende ser una introducción a la Literatura) y la más elaborada, cuando el «yo» se coloca más allá de la convención e intenta destruirla remitiendo el relato a la falsa naturalidad de una confidencia (tal es el aspecto retorcido de ciertos relatos de Gide).
Del mismo modo, el empleo del «él» novelístico supone dos éticas opuestas: dado que la tercera persona de la novela supone una indiscutible convención, seduce a los más académicos y a los menos atormentados tanto como a los otros, que consideran la convención, finalmente, necesaria para la lozanía de la obra. De todos modos, es el signo de un pacto inteligible entre la sociedad y el autor; pero es también, para este último, el primer modo de conformar el mundo como lo desea. Es algo más que una experiencia literaria: es un acto humano que liga la creación a la Historia o la existencia.
En Balzac, por ejemplo, la multiplicidad de los «él», toda la amplia red de personas delgadas por el volumen de sus cuerpos. Pero consecuentes en la duración de sus actos, muestra la existencia de un mundo en el cual la Historia es el dato primero. El «él» de Balzac no es el final de una gestación empezada en un «yo» transformado y generalizado; es el elemento original y bruto de la novela, el material y no el fruto de la creación: no hay una historia balzaciana anterior a la historia de cada persona de la novela balzaciana. El «él» de Balzac es análogo al «él» de César: aquí la tercera persona realiza un estado algebraico de la acción, donde la existencia tiene la menor participación posible en provecho de una unión, de una claridad o de una tragicidad de las relaciones humanas.
Frente a esto —o, en todo caso, anteriormente— la función del «él» novelístico puede ser la de expresar una experiencia existencial. En muchos novelistas modernos, la historia del hombre se confunde con el trayecto de la conjugación: a partir de un «yo» que es todavía la forma más fiel del anonimato, el hombreautor conquista poco a poco el derecho a la tercera persona a medida que la existencia se hace destino y el soliloquio, Novela.
Aquí la aparición del «él» no es el punto de partida de la Historia. Es el término de un esfuerzo que pudo desentrañar un mundo personal de humores y de movimientos, una forma pura, significativa, desvanecida inmediatamente, por lo tanto, gracias al decorado perfectamente tenue y convencional de la tercera persona. Es el trayecto ejemplar de las primeras novelas de Jean Cayrol. Pero, mientras que en los clásicos —y sabemos que para la escritura el clasicismo se prolonga hasta Flaubert— la desaparición de la persona biológica testimonia la instalación del hombre esencial, en novelistas como Cayrol, la invasión del «él» es una conquista progresiva contra la sombra espesa del «yo» existencial; en tanto que la Novela, identificada por sus signos más formales, es un acto de sociabilidad, instituye la Literatura.
Refiriéndose a Kafka, Maurice Blanchot indicó que la elaboración del relato impersonal (se notará respecto de este término que la «tercera persona» siempre se presenta como el grado negativo de la persona) era un acto de fidelidad a la esencia del lenguaje ya que éste tiende naturalmente hacia su propia destrucción. Comprendemos entonces que el «él» sea una victoria sobre el «yo» en la medida en que realiza un estado a la vez más literario y más ausente. Sin embargo, es una victoria siempre cuestionada: la convención literaria del «él» es necesaria para el debilitamiento de la persona, pero a cada momento corre el riesgo de darle un espesor inesperado.
La Literatura es como el fósforo: brilla más en el instante en que intenta morir. Como, por lo demás, es un acto que implica necesariamente una duración —sobre todo en la Novela— no existe finalmente Novela sin Bellas Letras. Así, la tercera persona de la Novela se transforma en uno de los signos más obsesivos de esa tragicidad de la escritura nacida el siglo pasado cuando, bajo el peso de la Historia, la Literatura se encontró separada de la sociedad que la consume. Entre la tercera persona de Balzac y la de Flaubert hay un mundo (el de 1848): allí, una Historia áspera en su mostrarse, pero segura y coherente, el triunfo de un orden; aquí, un arte que, para escapar a su mala conciencia, intensifica la convención e intenta destruirla con violencia. La modernidad comienza con la búsqueda de una Literatura imposible.
Así se encuentra, en la Novela, el aparato a la vez destructivo y resucitativo propio a todo el arte moderno. Es necesario destruir la duración, es decir, el inefable lazo de la existencia: el orden, sea el de lo continuo poético o el de los signos novelísticos, el del terror o el de la verosimilitud, es un asesinato intencional. Pero el escritor reconquista una vez más la duración, pues es imposible desarrollar una negación en el tiempo sin elaborar un arte positivo, un orden que debe ser destruido nuevamente.
Por ello, las más grandes obras de la modernidad se detienen lo más posible, por una suerte de milagroso comportamiento, en el umbral de la Literatura, en ese estado vestibular donde el espesor de la vida es dado, estirado, sin ser destruido, por el coronamiento de un orden de signos: como ejemplo está la primera persona de Proust, cuya obra entera tiende, en un esfuerzo prolongado y retardado, hacia la Literatura. Está Jean Cayrol que sólo accede a la novela en el final tardío de un soliloquio, como si el acto literario, en suprema ambigüedad, engendrara una creación consagrada por la sociedad sólo en el momento en que logra destruir la densidad existencial de una duración hasta allí carente de significado.
La Novela es una Muerte. Transforma la vida en destino, el recuerdo en un acto útil y la duración en un tiempo dirigido y significativo. Pero esta transformación sólo puede darse ante los ojos de la sociedad. La sociedad impone la Novela, es decir, un complejo de signos, como trascendencia y como Historia de una duración. Por la evidencia de su intención, captada en la claridad de los signos novelísticos, reconocemos el pacto que une, con toda la solemnidad del arte, al escritor con la sociedad.
El pretérito perfecto simple y la tercera persona de la Novela no son más que ese gesto fatal con el cual el escritor señala la máscara que lleva. Toda la literatura puede decir: «Larvatus Prodeo», me adelanto señalando mi máscara con la mano. Ya se trate de la experiencia inhumana del poeta, que asume la más grave de las rupturas, ya la mentira creíble del novelista, la sinceridad necesita aquí signos falsos, y evidentemente falsos, para durar y ser consumida.
El producto, y finalmente la fuente de esta ambigüedad, es la escritura. Ese lenguaje especial, cuyo uso da al escritor una función gloriosa pero vigilada, manifiesta una especie de servilismo invisible en los primeros pasos, que es propio de toda responsabilidad: la escritura, libre en sus comienzos, es finalmente el lazo que encadena al escritor con una Historia también encadenada: la sociedad lo marca con los signos claros del arte, con el objeto de arrastrarlo con más seguridad en su propia alienación.
Si quieres aprender a escribir cuentos o novela, consulta nuestra oferta de talleres de escritura creativa.




Deja una respuesta