
En esta entrada vamos a tratar de encontrar una definición de novela. Qué es una novela y qué no lo es. Qué extensión tiene.
La novela es un texto narrativo
Existen muchas formas de clasificar un texto literario. Básicamente podemos considerar dos tipos de textos, los textos narrativos y los no narrativos. Entre los textos no narrativos, estarían la poesía, escrita en verso, y la prosa poética, escrita evidentemente en prosa. Entre los textos narrativos, podemos distinguir los de ficción, en los que se encontrarían la novela, la novela corta o nouvelle, el relato o cuento y el microrrelato; y los de no ficción, la crónica, la biografía o el ensayo.
Qué extensión tiene una novela
Con respecto a la novela, suele considerarse una novela corta aquella que tiene entre 15.000 y 40.000 palabras, aunque pueden llegar a las 80.000, y llamamos novela a secas a partir de esas 80.000, pero hay tantas excepciones como criterios a la hora de clasificarlas.
En El concepto de ficción, Juan José Saer habla sobre la novela en la actualidad, y trata de dar una definición de novela:
Se oye decir, demasiado seguido, que el Nouveau Roman ya está superado. Pero, justamente, si eso fuese cierto, quienes lo pretenden tendrían todavía menos derecho a proclamarlo a los cuatro vientos que si la afirmación fuese falsa. La vigencia del Nouveau Roman ya los descoloca y los vuelve anacrónicos. Que el Nouveau Roman estuviese superado significaría para sus detractores una agravación de su anacronismo y esa supuesta superación implicaría una nueva negación del academicismo que lo combate.
Más generosos, o más sensatos, los escritores que se llaman ahora, históricamente, el Nouveau Roman, nunca pretendieron que Cervantes, o Sterne, o Dostoievski, o Flaubert, o Joyce, o cualquier otro narrador, estaban superados. Muy por el contrario trataron, varias veces, de fundar su propio trabajo descubriendo los rastros en el pasado a través de esas obras mayores. La novelística moderna, a partir de Flaubert sobre todo, y el gran despliegue formal del género a lo largo del siglo XX, ha sido observada con atención por el Nouveau Roman, que supo extraer de ese estudio las consecuencias prácticas que se imponían.
Si observamos lo que podríamos llamar la reacción narrativa a lo largo del siglo, encontramos infaliblemente un rasgo común en todos sus representantes: sus trabajos, que son siempre la versión deslavada y simplificada de búsquedas serias, alcanzan, en razón misma de su facilidad, un éxito popular que permite a sus autores, por razones de mala conciencia, denostar la fuente misma que les dio origen. De este modo, la afirmación gratuita de que el Nouveau Roman ha sido superado aparece en un mercado literario invadido por sus meros subproductos.
Mi propósito no es hablar del Nouveau Roman, sino de la novela en la actualidad, pero si se observa el panorama literario posterior a 1960, se comprueba que tanto a nivel teórico como práctico el único aporte decisivo es el del Nouveau Roman. Esto no significa, desde luego, que no haya habido algunos escritores aislados —muy pocos, en verdad— capaces de continuar individualmente las búsquedas novelísticas, pero esas búsquedas, en escritores que han comenzado a escribir después de 1960, son inconcebibles sin el aporte teórico del Nouveau Roman. La única posibilidad, hoy, para el novelista, no es repetir ese aporte ni desvirtuarlo, sino colocarlo en su justo lugar, entre las otras praxis novelísticas del siglo, y extraer de ese conjunto la lección para toda obra futura.
La tarea no es fácil. Muchos malentendidos pesan sobre la novela. El primero y tal vez el más grande, es el nombre mismo del género. Todavía se sigue llamando novela a un trabajo que, desde Flaubert, se ha transformado ya en otra cosa y que los malos hábitos de una crítica perezosa siguen confundiendo con la novela. El vocablo «novela» es restrictivo: la novela, género ligado históricamente al ascenso de la burguesía, se caracteriza por el uso exclusivo de la prosa, por su causalidad lineal y por su hiperhistoricidad. La novela es la forma predominante que asume la narración entre los siglos XVII y XIX. Esa forma, transitoria e impregnada de valores históricos, no es ni una culminación ni una clausura, sino un caso entre muchos otros.
Otra dificultad reside en la clasificación por géneros, base de la retórica novelística y que, partiendo de lo inesencial, no puede sino llegar a categorías erróneas. Desde la dudosa división entre fantástica y realista, pasando por la novela psicológica, la novela de aventuras, la novela de tesis, o los subgéneros especializados, tales como la novela erótica, la novela policial, etc., la manía clasificatoria confunde invariablemente la parte con el todo.
A nadie se le ocurriría definir las novelas de Sade o de Bataille como simples novelas eróticas. La sexualidad en Sade y Bataille es un camino personal que lleva al Todo; la repetición sadiana de la imaginería sexual, por ejemplo, una especie de mantra destinado a quebrar el mutismo obstinado del mundo. Esta actitud no tiene nada que ver con las novelas de género y su especialización alienante.
Un tercer obstáculo proviene del carácter mundano de la novela o, mejor dicho, de los restos de novela que, como reliquias de la inteligibilidad absoluta a que aspiraba la época burguesa, el público se disputa por toquetear en las páginas de los diarios, en la televisión, en los supermercados culturales, en las estaciones. Este tipo de literatura es mundana en la medida en que tiende a preservar ciertos ritos de sociabilidad y cierta mitología cuyo objetivo es la perpetuación de los esquemas fantasiosos en que se funda la autocomplacencia de la época.
El cuarto problema viene del hecho de que, de todos los géneros literarios tradicionales, la novela, por su capacidad de transmisión ideológica, es el único que alcanza, en la era de la industria cultural, el estatuto de mercancía. Es evidente que, en la edición de una novela (e incluso en su redacción), consideraciones de formato, de volumen, de precio de venta, de expectativa de mercado y, naturalmente, de género, tienen una importancia mayor que los imperativos internos de la invención artística.
Desde un punto de vista industrial, el género, por ejemplo, denota el carácter del producto, y le asegura de antemano al lector, es decir al comprador, que ciertas convenciones de legibilidad y de representación serán respetadas. La esencia mercantil de la novela aparece claramente en esas normas de estabilidad destinadas al reconocimiento inmediato del producto industrial.
Es justamente tratando de arrancar la novela de todas estas determinaciones extraartísticas que el novelista puede, todavía, darle un sentido a su actividad. Puede decirse que, en cierto sentido, el único modo posible para el novelista de rescatar la novela consiste en abstenerse de escribirlas. Observando algunas de las principales obras de la narrativa occidental del siglo XX (por ejemplo las de Proust, Joyce, Kafka, Musil, Svevo, Gadda, Virginia Woolf, Faulkner, Pavese, Beckett, etc.) advertiremos que en ellas la principal propuesta formal es rechazar lo habitualmente considerado como novelístico y novelesco, integrando por el contrario a la dimensión de la novela todo aquello que el academicismo determina de antemano como no novelable. El objetivo principal de estos novelistas ha sido antes que nada no escribir novelas.
Esta verdad, que salta a la vista, divide inmediatamente en dos campos la actividad narrativa. Por un lado están los novelistas, para quienes ser escritor consiste en escribir novelas concebidas con un receptáculo de forma más o menos invariable, llenas de un contenido inteligible conocido de antemano: el efecto que Venecia ha causado en sus autores, la legitimidad social de la homosexualidad, el catálogo circunstanciado de las últimas discusiones lingüísticas y retóricas, la exuberancia de los pueblos latinoamericanos, las luchas heroicas del proletariado, etc. Podemos decir de esos escritores, para no citar a ninguno en particular, que su nombre es legión.
Por otro lado, un puñadito de hombres aislados, menos sabios, sin nada especial que comunicar ni misión histórica alguna que cumplir explora la lengua, con incertidumbre y rigor, para elaborar en ella una construcción cuyo sentido es su forma misma. La novela es más un objeto que un discurso. Ningún campo preciso de la realidad se le asigna de antemano y ningún discurso extranjero a su forma le conviene. Su campo de investigación es el Todo, no como yuxtaposición de tesis diferentes en boca del autor o de los personajes, sino como metáfora, singularizada una y otra vez por la individualidad de cada escritor, del conjunto de lo existente.
La totalidad a que aspira la novela no es, como lo pretenden Wellek y Warren, de tipo inclusivista. No se trata de ningún modo de un problema de cantidad. La extensión no es garantía de totalidad. En este sentido, las reglas económicas y retóricas del género, que a veces se confunden, y que rigen la cantidad y el tamaño y tienden a estandarizarlos, son normas que exigen imperiosamente la transgresión.
Por otra parte, la evolución del poema en prosa, durante el siglo XIX, y su culminación en los textos de Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont y Mallarmé, ya ha contribuido a la liquidación definitiva de la concepción de la prosa como instrumento práctico de comunicación directa y de claridad. Inversamente, el verso no tiene por qué limitarse a la expresión lírica y nada impide su utilización narrativa.
Y, finalmente los diversos aspectos del hombre histórico y social son el objeto perfectamente delimitado de las ciencias humanas.
Por todas estas razones, ya nada justifica que la novela posea una extensión estandarizada, que sea escrita exclusivamente en prosa y que se limite a aprehender aspectos parciales de la historicidad. Simple estadio histórico de la narración, que es una función inherente al espíritu humano, la novela debe abrirle paso a formas imprevisibles, que carecen todavía de nombre, pero que aspiran a ser el hogar de lo infinito.
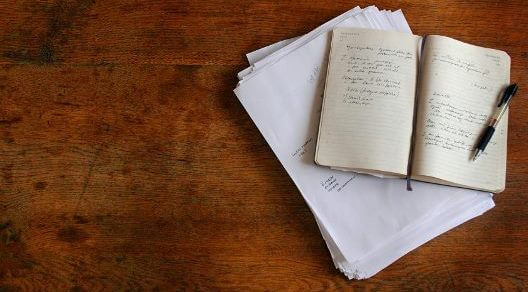


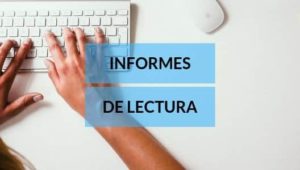

Deja una respuesta